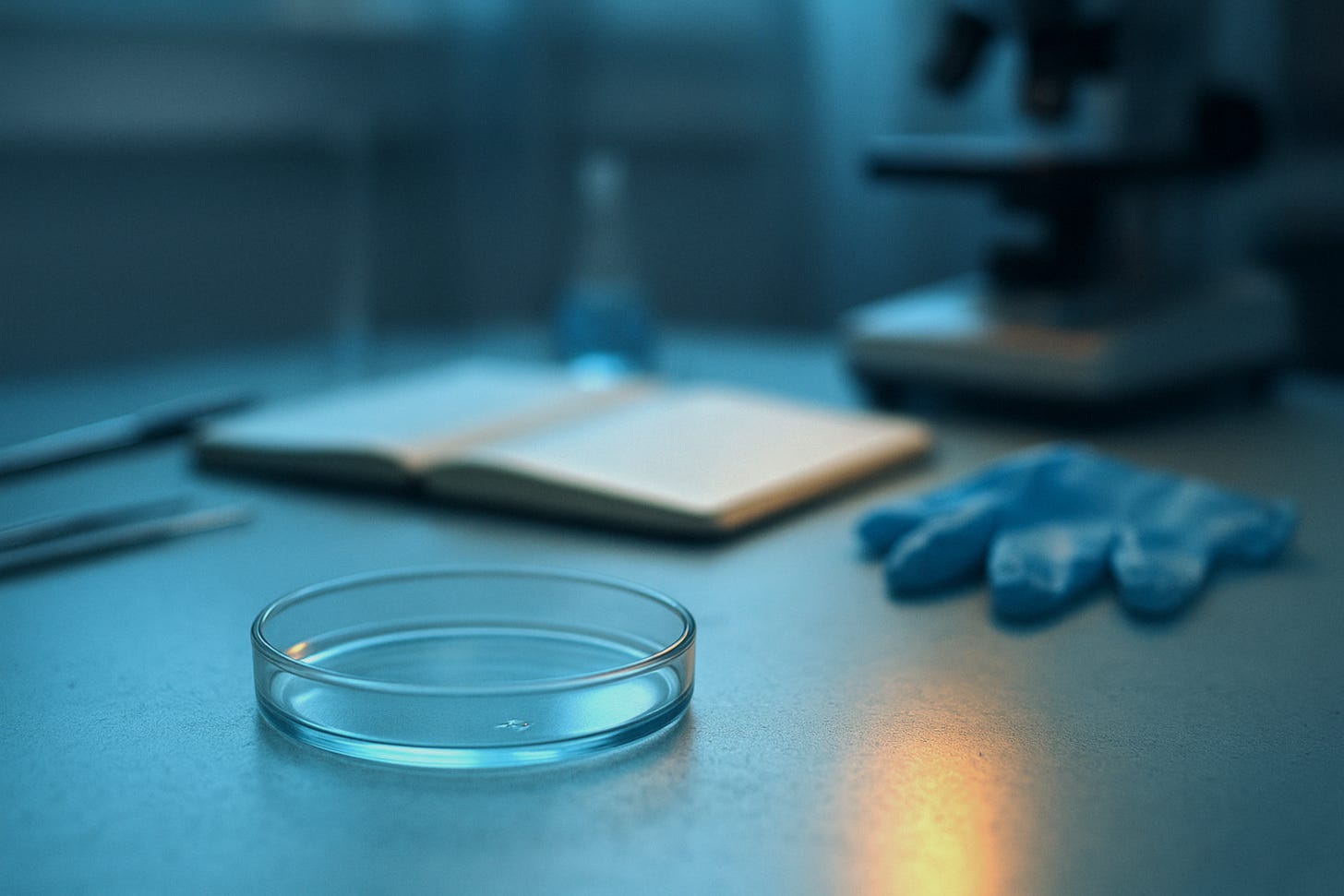CONTROL DE MUESTRA
El líquido volvía a amarillear. Así era el laboratorio, el fracaso era amarillo. Ella observaba la transformación como quien ve marchitarse una flor en un time-lapse. La muerte celular.
—Esto es imposible —susurró.
A veces pensaba que aquello que intentaba reparar en esas células no era una fea mutación, sino algo mucho más antiguo: la genuina improbabilidad de la vida.
En media hora tenía que dejar el microscopio invertido al siguiente investigador. Ya no le daría tiempo a preparar otra placa. Pero no podía irse así a casa aquella noche.
Apresuradamente, tomó una placa nueva. Extrajo —demasiado rápido— unas gotas del cultivo anterior y las dejó caer —con menos cuidado del necesario— en la placa fresca. La cubrió y la colocó en la incubadora de CO₂.
No esperó ni quince minutos. En ese tiempo, nada podía haber cambiado, pero analizar el resultado era, para ella, una forma de apagar su mala conciencia y su frustración.
La colocó en el microscopio con la destreza que da haber hecho algo doce millones de veces y acercó los ojos al binocular. Movió la platina suavemente y se quedó congelada. Tuvo que apartar la cara del microscopio para poder alzar las cejas lo suficiente y formar una profunda sonrisa invertida con la boca.
Volvió a mirar, y el fenómeno continuaba. Un grupo de células, aparentemente sanas, rodeaba a otra —una de las mutadas—, como si intentaran envolverla para aislarla del resto de la solución.
Rápidamente, activó la grabación para no perder detalle del proceso y estar segura de no haberlo soñado.
Tres golpecitos en el hombro la arrancaron de su éxtasis. Comprendió al instante que tenía que ceder el turno, pero su cerebro, enfocado en algo infinitamente más importante, no fue capaz de virar suficientemente rápido para pedir a su compañero un poco más de tiempo. Seguramente se lo habría concedido, pero ella seguía atrapada en lo que acababa de ver.
Ya en la calle, en el autobús, en el portal, la secuencia se repetía frente a sus ojos una y otra vez. ¿Qué podía haber pasado en esos diez o doce minutos? Esa era la pregunta cuya respuesta se le escurría. ¿Acaso las otras veces la incubadora había calentado demasiado la solución, inhibiendo aquel comportamiento?
El fin de semana se le hizo eterno.
El lunes volvió antes que nadie. Repitió el experimento con calma, variando los tiempos: primero dejó la placa diez minutos en la incubadora, luego ocho, luego doce.
Nada.
El líquido conservó su tono rosado, inalterable. Ninguna célula se movía, ninguna formaba el círculo imposible del viernes.
Anotó en el cuaderno los resultados con toda precisión, pero en el margen escribió casi sin pensar: Todo se repite hasta que se varía lo substancial.
Revisando una vez más la placa que había reaccionado de aquella manera tan peculiar, percibió un destello casi en el borde. Bajo el microscopio era evidente: un pequeño cristal seco. ¿De dónde pudo salir?
Entonces recordó que, el viernes al final del día, agotada, se había secado una lágrima con el guante puesto. Ese podría haber sido el contaminante. Sal. Cloruro de sodio. ¿Cambio osmótico? ¿Presión en la membrana?
Emocionada, preparó una placa nueva, tomó una gota de suero salino y la dejó caer en el centro, con todo cuidado. Tras diez minutos en la incubadora, la colocó bajo el microscopio.
El proceso de mejora de la distrofia muscular había comenzado.